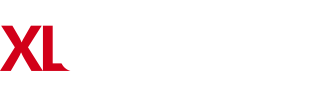Entre los 10.500 deportistas que competirán en los Juegos de Río de Janeiro, hay diez para los que el ‘sueño olímpico’ supondrá el final de una larga pesadilla. Son los integrantes del recién creado Equipo de Atletas Refugiados. Hombres y mujeres de Siria, Sudán, Etiopía y la República Democrática del Congo que han huido del horror de sus países.
Yolande no sueña solo con medallas. Esta judoca congoleña de 28 años jamás pensó verse algún día en unos Juegos. Pero ahí va a estar, el 5 de agosto, desfilando en el estadio olímpico de Río de Janeiro, en un lugar destacado, justo antes del país anfitrión.
Quizá, sueña Yolande, ese espíritu olímpico del que tanto le hablan últimamente traiga de vuelta a sus padres, a quienes no ha visto desde hace 18 años, cuando los rebeldes atacaron su ciudad, en la turbulenta República Democrática del Congo.
Yolande es parte del Equipo Olímpico de Atletas Refugiados, formado por diez atletas. dos nadadores sirios, dos judocas congoleños y seis corredores de Etiopía y Sudán del Sur que hallaron refugio en Bélgica, Alemania, Brasil, Kenia y Luxemburgo. En un momento en que la población de refugiados, desplazados y solicitantes de asilo supera los 65 millones 5 millones más que hace un año , Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados, y el Comité Olímpico Internacional (COI) lanzan esta iniciativa inédita en el olimpismo para subrayar el problema y lanzar «un mensaje de apoyo y esperanza a los refugiados del mundo».
Supervivientes de la violencia, la guerra y la persecución, los diez atletas del equipo se consideran ahora unos privilegiados desde que el COI los seleccionó entre 43 aspirantes, por su nivel deportivo y sus historias personales. Ahora cuentan con su propia comisión técnica, su jefe de delegación y uniforme y vivirán el acontecimiento en la Villa Olímpica, junto con sus ídolos deportivos.
Entre los de Yusra Mardini se encuentra, por ejemplo, gente como Katie Ledecky, reina de los últimos Mundiales de Natación, o la española Mireia Belmonte, nombres a cuyas marcas, bien lo sabe esta nadadora siria afincada en Berlín desde septiembre de 2015, difícilmente podrá acercarse. Pero ninguna atleta, por muchas medallas que consiga, superará la proeza que ha permitido a Yusra llegar hasta aquí.
La nadadora huyó de Siria en agosto del año pasado. Destruida su casa por los combates y bombardeos, ella y su hermana Sarah se despidieron de sus padres y se lanzaron a la aventuram, hartas de los horrores de la guerra.
Primero fueron al Líbano, después a Turquía y allí se sumaron a otros 18 refugiados dispuestos a cruzar el Egeo camino de Lesbos. Solo tres sabían nadar. Y los contrabandistas, claro, habían omitido al pasaje un pequeño detalle. el bote que habían puesto a su disposición, previo pago de no menos de 2000 dólares por barba, tenía capacidad para siete personas.
Transcurrida media hora de navegación, el bote hacía agua por todas partes. Peor todavía, el motor se paró. «Fue terrible rememora Yusra . Nadie sabía nadar y teníamos que ayudarlos a todos». Y así fue, Yusra, Sarah y un tercer nadador saltaron al agua y, durante casi cuatro horas por suerte para ellas, era agosto en el Egeo , empujaron el bote y a su atemorizado pasaje hasta la costa lesbia. Una odisea que firmaría el propio Ulises. «Fue durísimo recuerda Yusra . Después de aquello, no imaginas cómo odio el mar».
Del dolor, sin embargo, a veces se saca partido. Y en el caso de Yusra, cuando el COI la seleccionó, de algún modo, sintió una cierta compensación a sus pesares.
Los de Río 2016 serán así los primeros Juegos que vean competir a un equipo oficial formado exclusivamente por refugiados, aunque no será la primera vez que en unos se acoge a deportistas bajo la bandera olímpica. Así lo hicieron en Moscú 80 atletas de 14 países para sortear el boicot derivado de la invasión soviética en Afganistán.
En Barcelona 92, los deportistas de una Yugoslavia desintegrada un año antes también desfilaron bajo distintivo olímpico, como ocurrió en Sídney 2000 con los de Timor Oriental, en transición a la independencia, o con un sudanés del sur con mínima olímpica en maratón en Londres 2012, aceptado pese a que su país nacido un año antes no era miembro del COI.
La iniciativa actual se enmarca ahora en la Agenda 2020, un fondo destinado a fomentar el deporte entre refugiados que ha proporcionado canchas y materiales deportivos a jóvenes en campos por todo el mundo. A ese fondo se le han añadido dos millones de dólares distribuidos entre los 15 países que acogen a los 43 atletas que aspiraban a una plaza para Río 2016, unos Juegos cuyos héroes olímpicos no serán solo aquellos que se lleven las medallas.
REPÚBLICA DEMÓCRATICA DEL CONGO. JUDO
Papole Misenga (24 años)
Popole tenía 7 años cuando el Ejército mató a su madre, su abuelo y a sus tres hermanos. Desde Bukavu, en la frontera con Ruanda, recorrió más de 1500 kilómetros hasta el campo de desplazados de Kinshasa, donde conoció a Yolande.
Ella tenía 10 años el día que su barrio fue bombardeado y perdió el rastro a sus padres y sus cuatro hermanos. «En Kinshasa recuerda Yolande , nos dijeron que había que hacer algún deporte. fútbol, baloncesto o judo». Con el tiempo llegaron al equipo nacional. «Si no ganaba medalla, me dejaban diez días sin comer en una jaula de madera», relata la judoca. En 2013, en el Mundial en Río de Janeiro, fueron abandonados por su delegación sin dinero ni ropa y sin billete de vuelta. Durmieron en la calle hasta que hallaron ayuda en la sede local de Cáritas.
Allí los ayudaron a encontrar trabajo, a solicitar la condición de refugiados y a introducirse en los círculos de judocas locales, hasta que hace dos años les hablaron del futuro Equipo Olímpico de Atletas Refugiados. «El judo ya me salvó la vida una vez, espero que me ayude de nuevo», sentencia Popole.
SUDÁN DEL SUR: ATLETISMO
Paulo Amotun (24)