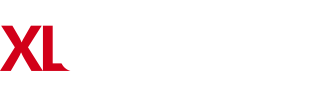La doctora Amani Ballour tenía 26 años cuando se convirtió en la primera mujer al frente de un hospital en la Siria desgarrada por la guerra: un quirófano subterráneo al que llamaban La Cueva. Hoy es protagonista de un documental que podría ganar el Oscar. Por Janice Turner / Foto: Bradley Secker
Era medianoche. Golpearon la puerta y la doctora Amani Ballour oyó gritos desesperados.
Se había producido un ataque químico. La reclamaban de inmediato. Se presentó en la plaza y vio los cadáveres amontonados. Varias personas agonizaban, desprendiendo espumarajos entre sus labios azulados. «Todo esto es una pesadilla y aún no te has despertado», se dijo.
«Lo peor del gas sarín es escoger a quién vas a salvar». El ataque ocurrió en 2013, murieron 1400 personas y la doctora Amani (como todos la llaman) tenía 26 años, se acababa de licenciar en Pediatría y se hallaba en la región siria de Guta, donde clasificaba a víctimas de bombas convencionales. «Comenzábamos por los niños: con lesiones cerebrales, con pocas probabilidades de sobrevivir, con heridas en el pecho, aquellos que hay que atender cuanto antes, los que tienen fracturas óseas y pueden esperar…».
La doctora recuerda cómo la metralla arrojada sobre un colegio se ensañó con los niños de 11 años… Se le empañan los ojos al contarlo
Tras el bombardeo con gas sarín, los niños fueron su prioridad. La doctora solo tenía un tubo de succión, una mascarilla de oxígeno y un puñado de jeringas de atropina, el antídoto. Se adentró en el mar de pequeños agonizantes y empezó por dos gemelas, luego reanimó a un bebé y de inmediato le pusieron otro en brazos. Durante tres días seguidos auxilió a niños gaseados. «Vi chavales descabezados por las explosiones, sin extremidades, cosas horribles. Era lo normal, lo que veíamos todos los días».
Una chica testaruda
El cineasta Feras Fayyad ha rodado el documental The Cave (‘La Cueva’), sobre el hospital subterráneo donde la doctora Amani trabajó durante 6 años, los 2 últimos como directora. En la pantalla vemos a médicos exhaustos que han de vérselas con aluviones de heridos mientras las bombas explotan cada vez más cerca; vemos a niños traumatizados, presas de extraños silencios; a bebés malnutridos porque sus madres famélicas no producen leche; de vez en cuando salimos al exterior y vemos poblaciones reducidas a escombros.

La doctora Amani (en la foto en su casa en Turquía) trabajó 6 años, los 2 últimos como directora, en un hospital subterráneo en Siria. A la izquierda, con el cirujano, el doctor Salim.
Hablo con la doctora Amani en Gaziantep, en el sur de Turquía, en el austero apartamento que comparte con su marido, Hamza. Cuando se marchó de Guta -el año pasado, tras un ataque con cloro-, ni siquiera pudo pasar por su casa a recoger sus pertenencias. Ahora, a sus 32 años, está obligada a quedarse aquí, ya que el Gobierno turco acaba de reforzar el control sobre los 3,6 millones de sirios refugiados.
En este lugar trata de asimilar los horrores que ha visto. Habla de las gemelas de una amiga a las que vio debilitarse por malnutrición hasta morir. Se acuerda del impacto de un cohete sobre una escuela. La metralla se ensañó con una clase entera de niños de 11 años; uno de ellos, Abdul, se quedó sin piernas. No olvida a Mahmoud, de cinco, que perdió una mano en otra explosión… Y, mientras relata historias de forma torrencial, se le empañan los ojos.
Amani creció a las afueras de Damasco, donde su padre era funcionario. Era la quinta de seis hermanos, la menor de las hijas. La mayor se casó a los 13 años con un hombre de 23. La segunda, a los 18. Una chica de 20 sin marido era percibida como una vieja solterona, pero Amani, que sacaba magníficas notas, era testaruda. Quería estudiar Ingeniería Mecánica, pero su padre se oponía. «Puedes ser médica, pero de niños o mujeres -me decía-. O maestra».
Estaba ya en último curso de Pediatría cuando estalló la Primavera Siria. Muchos compañeros suyos, opositores al régimen y miembros de la minoría suní como ella, recibieron porrazos y disparos de pistolas eléctricas durante las protestas. Amani trabajó en un hospital controlado por el Gobierno hasta que se licenció y empezó a tratar a los heridos por los bombardeos de Asad en Guta. «Todos ellos eran civiles -subraya-. Al tratarlos, cometía un delito grave». Los desplazamientos a Damasco eran cada vez más peligrosos, así que empezó a trabajar en La Cueva a tiempo completo.

El documental ‘The Cave’ (‘La Cueva’) muestra el hospital subterráneo donde la doctora Amani trabajó 6 años; un sótano para sobrevivir a los bombardeos. Desde el interior del centro, las cámaras siguieron el asedio de forma estremecedora a lo largo de 2 años.
El hospital era una clínica para tuberculosos en desuso. Después de que otros centros médicos fueran demolidos por las bombas, la dirección situó la mayoría de sus instalaciones en sus subterráneos: la sala de urgencias, el quirófano, los pabellones, el laboratorio… El sótano fue ampliado y se excavaron túneles, donde Amani trabajaba con un cirujano, el doctor Salim, amante de la música clásica. «No tenemos anestésico, pero siempre nos quedará la música», comentaba.
A la doctora le dejaba boquiabierta que las parejas siguieran empeñadas en tener hijos. Los bebés eran un modo de mantener la continuidad de la existencia, igual que las bodas celebradas en los refugios. «Ahora estamos viendo divorcios», revela Amani.
A Amani la dejaba boquiabierta que las parejas siguieran empeñadas en tener hijos. Los bebés eran un modo de mantener la continuidad de la existencia
Muchos varones se negaban a creer que fuera la directora del hospital, y eso que fue elegida por sus propios colegas. En el documental visita a una vecina que se cubre con el velo. Abandonada por su marido, el invierno está al caer y sus hijos no tienen ni mantas ni alimentos. La doctora le ofrece empleo como limpiadora. La mujer dice que no con la cabeza. «¿Qué pensarían los hombres?».
«Estas mujeres viven obsesionadas con mantener el buen nombre. Yo era como ellas -afirma-. La religión está al servicio de los hombres. Toman lo que les conviene». La opresión de las mujeres, incide, no es achacable al islam, sino a las costumbres y la cultura. «Yo soy musulmana y dirijo un hospital».
En Guta, tan solo había cinco pediatras. Muchos días, Amani trataba a 90 pacientes en sus cinco horas de consulta. Agotada, se decía que debía volver a casa, «pero llegaban más padres con niños en brazos, pidiendo a gritos que alguien se ocupara de ellos».
El peor lugar del mundo
Amani llegó a pesar 50 kilos, pero ella y su equipo no desfallecían. No importa que el escáner para los TAC volara por los aires, que apenas quedaran reservas de sangre o fluido intravenoso o que tuvieran que vérselas con una epidemia de malnutrición y de sarampión. Por no hablar de las bajas causadas por la guerra: hasta 100 al día.

La doctora Amani atiende a niños víctimas de los bombardeos del Gobierno de Asad. Una de las muchas escenas terribles que muestra el documental, a través de la narración y la experiencia de Amani
En febrero de 2018 aumentaron los ataques de aviones rusos y del Gobierno con devastadoras bombas de barril. «Se sucedían uno tras otro. No había peor lugar en el mundo donde vivir. El hospital estaba atestado de heridos. Había que operar a un centenar de personas y solo teníamos al doctor Salim. Cada minuto moría una persona. Durante ese mes, apenas dormí una hora al día. Y entonces bombardearon el hospital…».
A medida que las fuerzas rusas y de Asad conquistaban una aldea tras otra en dirección a La Cueva, llegaban pacientes agonizantes que apestaban a cloro. Finalmente se acordó con los rusos evacuar a los civiles de Guta. Irían a Idlib, reducto opositor. El personal médico recibió promesas de seguridad, pero nadie se fiaba. La doctora Amani y sus colegas se embarcaron en los autobuses que transportaban a millares de desplazados. «Se te rompía el corazón. El hospital había sido mi hogar durante 6 años. Tuve que separarme de todos, pero no había elección».
Aún no estaban a salvo. Mientras seguían una ruta tortuosa a través de sectores controlados por Asad, los autobuses fueron apedreados. Una vez en Idlib, fueron asignados a ONG médicas. Estaba previsto que empezara a trabajar en una clínica, pero nada más entrar en el pabellón infantil se sintió abrumada por el dolor. «En Guta nunca lloré, pero en Idlib no paraba». No olvida los rostros de los niños, sus miembros amputados, sus muertes espeluznantes. Le diagnosticaron síndrome de estrés postraumático.

Familiares de víctimas de un ataque químico identifican los cadáveres en una improvisada morgue en Guta en 2013.
Ahora vive en Turquía, donde los sirios viven sometidos a unas normas que, en el caso de Amani, le prohíben trabajar en su campo. Quiere ejercer, pero reciclándose como patóloga o radióloga, con funciones más alejadas del sufrimiento humano. Su esposo, Hamza, un ingeniero de 35 años, trabaja con un grupo sirio de ayuda a los refugiados.
Regresar a Siria cuando Asad no esté
Su encuentro con Hamza es lo único positivo de su prolongada estancia en La Cueva. Ya asentado en suelo turco, Hamza era un opositor al régimen de Asad. Solía telefonear a la doctora Amani para conseguir información sobre la situación en el este de Guta. Hablaban a menudo y ella llegó a atisbar su rostro en un vídeo de aficionado. Tras su llegada a Idlib, un día la llamó, le dijo que la amaba y le propuso matrimonio. «Me quedé asombrada. Respondí que no lo conocía, que primero tenía que verlo». Hamza le envió unas fotos. «¡Y resultó que era guapísimo! Me quedé prendada de él».
«Cada minuto moría una persona. Durante ese mes, apenas dormí una hora al día. Y entonces bombardearon el hospital…»
Cuando llevaba tres meses en Idlib, Amani obtuvo autorización para viajar a Turquía. Llegó a Estambul, donde por fin se encontraron en persona. Se casaron. Hamza y ella han pedido asilo político en Canadá; entretanto ha aprovechado para establecer una fundación llamada Al Amal (cuyo significado es ‘esperanza’), destinada a educar a las mujeres y los niños situados en zonas de conflicto.
¿Haber visto tanto sufrimiento la disuade de tener sus propios hijos? «Antes, me daba mucho miedo. Pero ha pasado un año desde que nos casamos y sigo sin quedarme embarazada. Es posible que haya un problema. No sé bien qué pensar, es complicado… Pero hoy quiero tener hijos, seguir adelante en la vida».
Su objetivo principal: regresar a casa una vez que Asad ya no esté y los rusos no pinten nada. «Después de tener hijos, volveré a Siria. Es mi país… ¿Y quién mejor que yo para reconstruirlo?».
![]()
Te puede interesar
De niños de la guerra en Siria a esclavos en Turquía
Denis Mukwege, el doctor que lucha contra las violaciones más brutales en el Congo