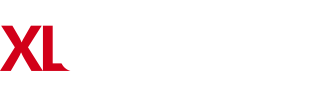El número de incendios está batiendo récords en muchas partes del mundo. Los científicos han dado la voz de alarma. Nos estamos equivocando, dicen. Nos empeñamos en sofocarlos siempre, aunque no haya vidas en juego, y ese no es el camino. Algunos incendios son ‘ecológicos’, insisten. La polémica ha llegado al Senado de los Estados Unidos. Por Carlos Manuel Sánchez
• Incendios en Australia: huir del infierno
Sorprende que una de las regiones del planeta más devastadas por los incendios forestales en 2015 fueraAlaska, donde ardieron el equivalente a la extensión conjunta de Asturias y Cantabria. Pero sorprende aún más la receta de algunos expertos para evitar la catástrofe y que los periódicos resumen con este titular: «¡Dejad que los bosques se quemen!».
Conviene matizar y mucho…
Pero lo cierto es que en Estados Unidos y Canadá, donde los incendios de grandes proporciones han batiedo récords siniestros, se ha abierto un debate sobre la política forestal de los últimos 50 años, que resume Stephen Pyne, investigador de la Universidad de Arizona. «Todo apunta a que nos estamos equivocando. Los incendios son cada vez más grandes y escapan a nuestro control. ¿Cuál es nuestro peor fallo? Que nos hemos empeñado en eliminar todos los incendios, tanto los buenos como los malos».
Algunos incendios reducen biomasa y evitan que los próximos sean incontrolables
¿Pero hay incendios buenos? Y si los hay, ¿cómo diferenciarlos de los malos?
«Los incendios no son desastres naturales hasta que no queman algo que valoramos. Si un fuego amenaza las propiedades o las vidas de las personas, lo consideramos malo y ponemos todos los recursos para apagarlo, pero si no es así, habría que adoptar el punto de vista de los árboles, y estudiar si el fuego puede hacer un bien al bosque, aligerándolo de biomasa y, por tanto, reduciendo la cantidad de combustible. Y evitando así que el bosque se vuelva tan denso que los próximos incendios sean incontrolables y lo quemen todo» , escribe Kyle Dickman, exjefe de Bomberos.
El debate llegó incluso al Senado estadounidense y podría cambiar la manera de afrontar el fuego en el monte con la ley de la senadora por Washington, Maria Cantwell, que propone que los expertos decidan qué incendios hay que apagar y cuáles no. La controversia ha saltado fronteras. «Si hay regiones propensas a los incendios, lo más responsable, desde el punto de vista ecológico y pensando en la salud a largo plazo de los bosques, es dejar que esos fuegos ardan» , afirma Toddi Steelman, director de Medioambiente de la Universidad de Saskatchewan.
«Durante mucho tiempo, la gente ha considerado que los incendios son desastres ecológicos. Si te pasas por un bosque justo después de quemarse, lo parece. Pero hay muchísima vida emergiendo de las cenizas. Los bosques necesitan el fuego para mantenerse vigorosos y en forma. Hay muchos árboles y plantas bien adaptados a los incendios. La ciencia en la última década se ha percatado de esto, pero no la opinión pública , se lamenta Dominick DellaSalla, director científico del Instituto Geos de Oregón.
En Estados Unidos y Canadá se ha abierto un debate que cuestiona la política forestal de los últimos 50 años
«En Estados Unidos y Canadá se quejan de que ha habido una política de prevención de incendios muy agresiva y que ha funcionado muy bien. Tan bien que, por desgracia, los bosques se han vuelto muy densos y esto ha generado un polvorín. Un polvorín que estalla en años muy secos como, provocando megaincendios que arrasan con todo. Esta política de prevención exagerada está basada en el desconocimiento de la ecología de esos bosques. Ahora sabemos que son ecosistemas que han convivido durante millones de años con el fuego» , expone Juli G. Pausas, del Centro de Investigaciones sobre Desertificación, un organismo adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Valencia.
¿Qué sucede en España?
Según el Ministerio de Agricultura, en la década (2004-2014) se han quemado más de 12 millones de hectáreas de superficie forestal en nuestro país, el equivalente a la provincia de Salamanca. El peor año fue 2012: ardieron 217.000 hectáreas.
España, quemada
«Aquí pasan cosas diversas. Nuestro ecosistema es mucho más pequeño y está más fraccionado. En las zonas de pinares de montaña puede pasar algo similar a lo de América, se puede haber protegido demasiado algunos bosques… Pero tenemos otras muchas zonas de clima mediterráneo, adaptadas a incendios de elevada intensidad» , comenta Pausas.
Las plantas no tienen patas; no pueden huir. Pero a lo largo de la evolución han ido perfeccionando métodos muy ingeniosos para burlarse del fuego e incluso para aprovecharse de él. En los ecosistemas mediterráneos, la mayoría de los incendios son de copa, es decir, afectan a toda la parte aérea de las plantas. «En estos ambientes, las principales estrategias son la capacidad de rebrotar y la capacidad de reclutar nuevos individuos tras el incendio. En ecosistemas con incendios de superficie, las características que confieren persistencia son el grueso de la corteza de los árboles y la capacidad de retoñar del sotobosque» , explica Pausas. El fuego actúa como un factor de presión en la selección natural, haciendo que sobrevivan las especies más aptas. «De hecho, muchas de las zonas mediterráneas del planeta (la cuenca mediterránea, Sudáfrica, zonas de Australia) corresponden a puntos calientes de biodiversidad, es decir, con una excepcional riqueza de especies» , añade.
La presencia humana complica las cosas, cuando antaño las aclaraba… La población rural española ha descendido en tres millones desde 1940 y, además, ha en picado. Y ahora hay muchas urbanizaciones en el interfase entre el campo y la ciudad, cuyos residentes no son duchos en las labores silvícolas. «Pero el objetivo de la gestión forestal no debería ser eliminar los incendios, ya que es casi imposible, sino aprender a convivir con ellos» , resume Pausas.
PARA SABER MÁS
Incendios forestales, una introducción a la ecología del fuego. Editado por CSIC y Catarata, 2012. Autor. Juli G. Pausas, investigador en el Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Valencia.