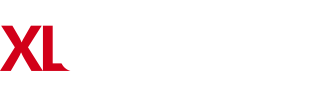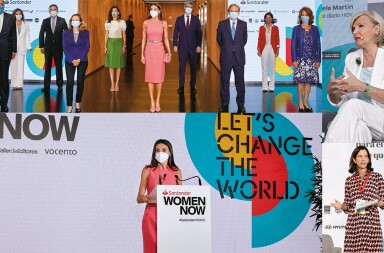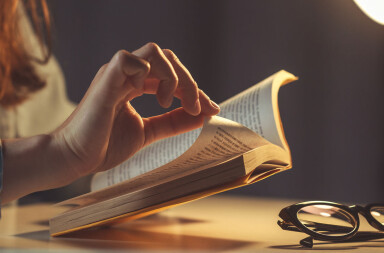El siglo XIX avanzaba hacia su final a una velocidad inaudita. La modernidad se extendía como una plaga sobre los raíles del ferrocarril y se tragaba paisajes vírgenes y rincones exóticos. El mundo se hacía más pequeño, las diferencias desaparecían, todo se igualaba y estandarizaba. Lo ‘pintoresco’ estaba en peligro de extinción. No importaba demasiado, era un precio que merecía la pena pagar. Bastaba con conservar un recuerdo, quedarse con un souvenir.
Viajar aún era cosa de ricos. Los trotamundos profesionales llenaban auditorios, donde mostraban sus instantáneas y descubrían un mundo más allá de los mapas
Y es que la era de los exploradores tocaba a su fin. Occidente acababa de descubrir, entre otras muchas cosas, el turismo. Podía ser presencial o a distancia, tanto daba, se trataba más bien de una actitud. Viajar era aún cosa de ricos, pero triunfaban las conferencias de trotamundos profesionales que narraban sus experiencias a la vuelta y mostraban las instantáneas que habían captado con sus pesados equipos fotográficos. Los auditorios se llenaban para descubrir el mundo más allá de los mapas, para conocerlo aunque fuera a través de los ojos de otra persona, aunque fuera en un instante fugaz porque el futuro lo cambiaría todo y para mejor.
La fotografía nació como una forma de detener el presente antes de que se volviera irreconocible. Y el turismo, como una forma de conocer el mundo de primera mano; es decir, a todo color, sin los límites del frustrante blanco y negro. Se podría decir que la fotocromía surgió para aunar ambas inquietudes, pero también para rentabilizarlas. Fue un negocio. Y muy lucrativo, por cierto. ¿La gente quiere ver el mundo? ¡Enseñémoselo tal y como es! ¿Quiere ver la selva en todo su esplendor? ¡Démosle el verde que recuerda o con el que sueña! ¿Quiere saborear el exotismo de Oriente? ¡Démosle el azul y el carmesí y el esmeralda! Hagamos que los más afortunados se lleven a casa una vista de los Alpes suizos, una esquina de Alejandría o una pagoda china para que se las enseñen a sus amigos y familiares, para que puedan decirles y decirse: «Yo estuve allí».
La fotocromía se convirtió en un gran negocio: miles de negativos en blanco y negro se vistieron con los tonos de la realidad. Habían nacido las postales a color
No fue sólo el color la base del éxito de la fotocromía, también lo fue su producción a escala industrial. Los técnicos llevaban años fracasando en sus intentos de dar con un método sencillo que permitiera captar el color de una forma duradera y realista. Numerosos artistas vivían de este fracaso coloreando las fotografías a mano, una a una, remedando con el pincel una realidad que aún se le escapaba a la ciencia. La solución llegó combinando estos dos conceptos: arte y producción industrial. En 1889, los trabajadores de la imprenta suiza Orell Füssli, dieron con una técnica que permitía elaborar litografías en color a partir de negativos fotográficos en blanco y negro.
Era el photochrom, lo que todo el mundo estaba esperando. El invento se popularizó rápidamente y ganó el primer premio en su presentación en la Exposición Universal de París del año 1900. Las miles de fotografías en blanco y negro tomadas durante años podían vestirse ahora con los colores de la realidad.
Las tiendas de los lugares más turísticos de todo el mundo se llenaron de postales listas para llevar; en las ciudades europeas y americanas se podía comprar estampas de la India o de las Grandes Praderas, de aguadores egipcios o jinetes sevillanos, de paisajes neozelandeses o playas caribeñas. Venecia, Constantinopla, Jerusalén, Pekín… el mundo, al alcance de la mano. Luego, llegaron al mercado reproducciones de las principales obras de arte de la historia. Los turistas podían llevarse a casa La Última Cena, de Leonardo, después de haberla admirado in situ, o comprar Las tres gracias de Rubens y planear ese viaje que algún día harían.
El repertorio disponible crecía sin parar. La trigésima edición del catálogo de Photoglob AG, la empresa creada para explotar el nuevo descubrimiento, salió de Zúrich en 1911 con más de 30.000 imágenes. Como estaban destinadas sobre todo a los turistas, abundaban las de los lugares más visitados, especialmente Europa. También Estados Unidos, dado que la Detroit Publishing Company consiguió una licencia para emplear la técnica suiza, rebautizada allí como photochrome, y se lanzó a colorear los 10.000 negativos acumulados por William Henry Jackson, un fotógrafo que había dedicado 30 años a recorrer Norteamérica de costa a costa.
La fotocromía desapareció a comienzos de los años 20. La Primera Guerra Mundial puso fin a ese espíritu curioso y desenfadado de las décadas anteriores; había cosas más serias de las que preocuparse. Por otro lado, se avanzaba hacia la verdadera fotografía en color. Los hermanos Lumière desarrollaron en 1907 el Autochrome, la primera y engorrosa película en color; en 1915, el ruso Projudin-Gorsky combinó tres placas tomadas en rápida sucesión con tres filtros de color distintos para conseguir imágenes de mejor calidad. El Agfacolor alemán llegó en 1932, la respuesta norteamericana fue el Kodachrome, tres años después. La nueva versión de la película Agfacolor, presentada en 1936, se convirtió en la base de los carretes que todos llevábamos en nuestras cámaras hasta la aparición de la fotografía digital.
Ahora vivimos en la era del megapíxel, de las microcámaras, de los vuelos de bajo coste y del turismo de masas. La globalización está terminando de completar ese proceso uniformador que iniciaron nuestros decimonónicos bisabuelos.
PARA SABER MÁS
Retratos del mundo. Marc Walter y Sabine Arqué (Editorial Blume).
Sobre la fotografía. Susan Sontag (Alfaguara).