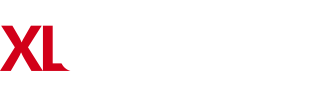En una catástrofe, como la crisis del coronavirus, siempre hay gente que es capaz de salir adelante y continuar su vida. Se trata de las personas resilientes, esas que se doblan como un junco, pero logran mantenerse en pie. Hablamos con varios expertos sobre la resiliencia. Y nos traen una buena noticia: es una habilidad que se puede entrenar. Nos cuentan cómo. Por Carlos Manuel Sánchez / Ilustración: Javier Jaén
• Ocho consejos para hacerse resistente frente a la amenaza del coronavirus
El ser humano es un encajador nato. Uno de esos boxeadores que se levantan una y otra vez de la lona. Sobreponerse a la adversidad es una habilidad que se valora en todas las culturas. Sobreviven los resilientes: los que aguantan lo que no está escrito. ¿Pero qué sucede cuando, de manera intempestiva y simultánea, es toda una civilización la que se ve amenazada?
La pandemia nos ha colocado ante un dilema colectivo y, para muchos, angustioso. ¿Cabe la posibilidad de que estemos viviendo el acontecimiento decisivo de nuestras vidas? ¿O solo es un mal sueño? ¿Estamos viendo el gozne sobre el que puede girar el siglo XXI y poner nuestras sociedades del revés? ¿O solo es un paréntesis? Cuando nos asaltan estos pensamientos, echamos mano de todos los recursos que tenemos para no venirnos abajo. En definitiva, nos encomendamos a la resiliencia. Mientras llega el antídoto -es decir, una vacuna-, la resiliencia es una especie de conjuro que nos infunde ánimos. El contrapeso positivo a la palabra del momento: coronavirus. Dos conceptos que eran desconocidos para la mayoría hace solo un par de meses. Y que hoy son la cara y cruz de la moneda que puede decidir cómo serán nuestras vidas a partir de ahora.
¿Por qué unos superan cualquier contratiempo y otros no? El interés de los científicos por la resiliencia es relativamente reciente. Apenas llevan setenta años estudiándola. No es casualidad que fuera otro acontecimiento traumático de magnitud universal el que despertó la atención de los investigadores. La Segunda Guerra Mundial.
El secreto de los resilientes
A partir de septiembre de 1945, un aluvión de pacientes con estrés postraumático desbordó los pabellones psiquiátricos: soldados y civiles, huérfanos, refugiados, heridos… Pero fue un tipo de superviviente muy especial el que hizo avanzar los estudios sobre resiliencia: los niños. Ann Masten, profesora de desarrollo infantil de la Universidad de Minnesota, describe cómo los psicólogos de la época se llevaron una sorpresa colosal: «Muchos niños que lo habían tenido todo en contra superaban el trauma de haber perdido a sus familias y haberse criado en un ambiente dominado por el miedo, y les iba bien en sus vidas como adultos».
¿Cómo era esto posible? La respuesta la encontró la psicóloga Emmy Werner, de la Universidad de California, Berkeley, que comenzó en 1955 un estudio pionero sobre resiliencia que tardaría cuarenta años en completar. Hizo un seguimiento de unos 700 niños de una isla de Hawái, muchos con padres alcohólicos y de familias con dificultades económicas. Normalmente, esto provoca un retraso educativo, marginación social y carencias de todo tipo. Sucede así casi en el 70 por ciento de los casos. Pero un 30 por ciento de estos niños vulnerables tienen éxito en sus vidas. ¿Por qué son resilientes? Werner encontró un rasgo común: pertenecían a comunidades muy cohesionadas, donde otros adultos asumían el papel de mentores. Toda la comunidad asumía el rol de padre, de madre, de hermano, de hermana… Era el colectivo el que le daba confianza a estos niños para creer en su propio talento y atreverse a resolver sus problemas.
«Muy pocas personas altamente resilientes lo son por ellas mismas. Necesitan ayuda», corrobora Steven Southwick, profesor de la Universidad de Yale. La soledad nos debilita. Esto se percibe incluso en los experimentos en laboratorio. Ante una situación de estrés, las pulsaciones y la presión sanguínea de los individuos que tienen a un amigo en la habitación no se disparan tanto como las de los que las afrontan solos. El miedo es una emoción que acompaña al ser humano desde tiempos remotos, cuando era una presa fácil para grandes animales y otros seres humanos. Entonces buscábamos el amparo de la tribu, hoy tener una red social que nos proteja.
La Segunda Guerra Mundial despertó la atención de los científicos sobre la resiliencia. ¿Por qué algunos niños superaban el trauma vivido y otros no?
Las nuevas técnicas de imagen por resonancia magnética nos permiten observar los flujos de sangre y los impulsos eléctricos en el cerebro y nos están sirviendo para estudiar cómo respondemos bajo presión. «De manera semejante a un animal que consigue superar en la carrera a un depredador y retorna rápidamente a su pulso normal, el cerebro de la persona resiliente regula de manera eficaz los circuitos de la corteza cerebral ante una amenaza», explica el psiquiatra Dennis Charney, decano de la Escuela de Medicina del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Surge entonces la gran pregunta: ¿se puede entrenar la resiliencia? Y la respuesta es sí. Viene a ser como un músculo que podemos ejercitar… Y también se puede lesionar si lo sometemos a demasiada presión.
Lo que han descubierto los cientifícos es que el cerebro se adapta, sus circuitos se reconectan… En definitiva, la resiliencia se puede reforzar, tener un plus de reservas para cuando nos haga falta. Y en las grandes ocasiones, como esta, nos hace falta. También han descubierto que, por mucho que la entrenemos, nunca creemos estar lo suficientemente preparados. Es un sentimiento que comparten el soldado que va a entrar en combate, el estudiante en vísperas de un examen o el atleta la noche antes de una carrera. Por muy en forma que estén, tendrán que dominar la angustia de pensar que no hicieron lo suficiente. Pero si tenemos a alguien que nos infunde ánimos y nos dice que estamos preparados, recuperamos esa conexión espiritual que nos permitió sobrevivir en los tiempos en que el ser humano era un cazador y corría también el riesgo de ser cazado.
Una dificultad añadida por el coronavirus es que nos impone el distanciamiento social. En apariencia, va en contra de ese espíritu de equipo tan necesario para resistir, aunque en el fondo no deja de ser una estrategia colectiva de supervivencia. La pandemia nos puede obligar a cambiar nuestra manera de establecer contacto, del mismo modo que el ébola, por ejemplo, obligó a modificar los ritos funerarios en los países africanos azotados por aquella epidemia, como tocar o lavar el cádaver, una fuente de contagio. Quizá se acaben perdiendo el apretón de manos, los besos en la mejilla, la palmada en la espalda… Al menos durante una temporada. Pero seguramente los sustituiremos por otros rituales a la hora de saludarnos y de infundirnos ánimos unos a otros: una inclinación de cabeza, un enarcamiento de cejas, quizá incluso una elaborada reverencia dieciochesca… O el gesto más peculiar del ser humano: la sonrisa.
Te puede interesar
Resiliencia y aguante, por Isabel Coixet
Los niños y el confinamiento: cómo va a afectarles
Boris Cyrulnik, neurólogo y psiquiatra: «Después de una catástrofe, siempre hay una revolución»