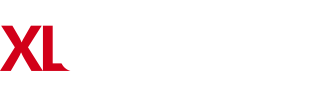Después de más de diez años de investigación, la ciencia ha descubierto cuál es el gen responsable de que sintamos dolor. El reto ahora es crear la ‘pastilla milagro’ que logre desactivarlo definitivamente. Se lo contamos. Por David López
La película ‘El protegido’ cuenta la historia de David Dunn (Bruce Willis), un hombre que jamás ha sufrido una sola herida, ni siquiera cuando se convierte en el único superviviente del descarrilamiento de un tren.
El director M. Night Shyamalan narra el encuentro con su antagonista, Elijah Price (Samuel L. Jackson), cuyos huesos son tan débiles que parecen de cristal y se parten como una oblea. Una fábula de cómic -héroe, supervillano y ciencia ficción- que brota del contacto entre dos realidades extremas. Pues bien, la actual investigación científica sobre el dolor se parece mucho a aquella película. También se basa en dos mundos opuestos. Por un lado, el de las personas que sufren eritromelalgia, una rara enfermedad vascular que provoca vasodilatación aguda en las extremidades de quien las sufre. También se conoce como el ‘síndrome del hombre en llamas’, porque genera una hinchazón y ardor constantes similares a los de las quemaduras. Por el otro, las que padecen insensibilidad congénita, otra enfermedad aún más rara de personas que no pueden percibir el dolor físico. Y eso significa que desde una herida a la rotura de un hueso u otro problema de salud pueden pasar inadvertidos porque no existe esa conciencia del dolor. Dos realidades, como las de la película, extremas. El dolor constante y la ausencia absoluta de este. Pero dos realidades con mucho más en común de lo que se pensaba.
Hasta ahora hemos sido capaces de entender qué es el dolor y cómo se produce en el ser humano. Como lo explica el neurólogo Jordi Montero en su reciente libro Permiso para quejarse (Ariel), un apasionado viaje por el universo del dolor y, sobre todo, de las personas que lo padecen, este «cumple una función muy específica y absolutamente necesaria. Es la lógica de la evolución. Constituye una señal que nos indica la necesidad de evitar un peligro o de corregir una conducta peligrosa para nuestra integridad». Sin el dolor no habríamos evolucionado y no sobreviviríamos hoy. Todos lo sufrimos. En España, cuatro de cada diez personas, de acuerdo con la última Encuesta de salud europea, afirman haber padecido algún tipo de dolor durante el último mes.
Un paso más, el gen del dolor
Pero ahora los científicos tratan de ir más allá, de atajar el dolor desde su origen mismo. De encontrar en el rompecabezas de nuestro mapa biológico, de nuestro ADN, la pieza clave para comprenderlo. El gen concreto, entre los más de veinte mil que forman el genoma humano, del dolor. Y ahí es donde se cruzan esos dos extremos de los enfermos de eritromelalgia y de insensibilidad congénita.
Al menos media docena de laboratorios y centros de investigación en todo el mundo llevan más de una década tratando de averiguar cuál es ese gen. Ya lo han logrado. Investigando a los pacientes que sufren eritromelalgia, como han hecho la Universidad de Yale o el laboratorio Pfizer, para comprender cuál es la malformación genética repetida que les hace sufrir la enfermedad, y a los de insensibilidad congénita, como hace la Universidad de Cambridge o el laboratorio Xenon, para saber por qué tienen bloqueado el mecanismo de transmisión del dolor, todos han llegado al mismo punto del mapa: al gen SCN9A. Como lo definía recientemente en la revista Wired Stephen Waxman, director del Centro de Investigación de Neurociencia y Regeneración de Yale, este es «el gen maestro del dolor».
En ambas enfermedades, sus pacientes sufrían una mutación de este gen responsable de codificar el canal de sodio Nav1.7 de las células nerviosas. Los canales de sodio, exclusivos solo de unos pocos genes, permiten o bloquean el paso de carga eléctrica hacia las células. Es decir, ante un estímulo, el canal se abre lo justo para que la cantidad necesaria de iones de sodio pase y así pueda propagarse el mensaje que el cerebro registrará como dolor. Pero, en los pacientes con insensibilidad, este canal está permanentemente bloqueado. Y en los que padecen eritromelalgia se abre más de lo normal.
Manipular el gen
Una vez hallado el gen, el objetivo es sencillo: averiguar cómo manipularlo, cómo alterarlo para abrir el canal (y tratar así a las personas que no sufren dolor), pero sobre todo cómo cerrarlo, sin llegar a bloquearlo, para reducir la intensidad de la señal. Esa es la gran frontera de la investigación. Porque esa sencillez del desafío es solo teórica.
El objetivo de las investigaciones no es anestesiar el dolor. Es evitar que llegue a producirse
Hallar un bloqueante para ese canal de sodio implica, de ahí la dificultad de las investigaciones que se desarrollan hoy, hacerlo asegurándose de que solo actúa en ese Nav1.7 concreto, porque existen otros ocho canales de sodio en nuestro organismo responsables, entre otros, del movimiento muscular o de la actividad cerebral y bloquearlos implicaría, literalmente, parar el corazón o el cerebro. Ese es el estado actual de las investigaciones que se realizan. La búsqueda del elemento concreto capaz de actuar solo sobre el canal de sodio responsable del dolor. Pfizer, en colaboración con Yale, y Xenon, como revela Wired, están ya en una segunda fase de sus pruebas de laboratorio experimentando con pacientes de eritromelalgia. Mientras otros centros, como Amgen, una compañía farmacéutica de California, prueba cada semana hasta diez mil moléculas nuevas para bloquear el canal. Todos ellos, competidores en una carrera contrarreloj por ser los primeros que creen, y patenten, el primer tratamiento realmente efectivo contra el dolor. Una ‘píldora mágica’ casi, como la historia de Shyamalan, de ciencia ficción.
DOS CASOS EXTREMOS UNIDOS POR EL MISMO GEN
Steve Pete: no sabe lo que es el dolor
«Aunque sufriera apendicitis o el dolor previo a un infarto, no lo notaría»
Tiene 36 años y no sabe lo que es el dolor. A Steve Pete le gusta gastarle una broma a su mujer. Se agarra el brazo izquierdo y contrae el gesto. « Estás bien?», le pregunta asustada ella. Y él ríe. Si Steve, que vive en Washington, sufriese un infarto, no sería consciente. Padece insensibilidad congénita. A lo largo de su vida ha tenido más de 70 fracturas de huesos que nunca le dolieron. Steve y su hermano Chris nacieron con un extraño desorden genético. La primera vez que sus padres sospecharon algo, Steve tenía cuatro o cinco meses. Al salirle los dientes, se mordía la lengua hasta destrozársela. El médico determinó enseguida que el niño no sentía dolor alguno, no reaccionaba ni a pinchazos en su columna vertebral. Eso no impidió que unos años después, al romperse huesos y herirse continuamente -vivía en una granja-, los servicios sociales le retirasen la custodia a sus padres durante dos meses, acusándolos de negligencia. Steve tiene mucho cuidado con lo que hace, pero afirma que lo que más le da miedo son las heridas internas. «La apendicitis es lo que más me asusta. En cuanto noto la más mínima alteración en el estómago, voy a que me chequeen». Y se prepara para la eventualidad de perder su pierna izquierda. Si se le vuelve a romper, los médicos tendrían que amputársela. «Trato de no pensar en ello», dice. En lo que no puede evitar pensar es en el suicidio de su hermano a los 26 años. «Iba a graduarse cuando le dijeron que en un año estaría en silla de ruedas. No pudo con ello». A pesar del riesgo de transmisión genética, Pete tuvo una hija en 2008. A la niña le pincharon en cuanto nació. Y lloró.
Pam Costa: padece dolores inmensos
«Cada mañana tomo morfina. Preferí adoptar a mi hija para no traspasar esta enfermedad»
Cada mañana, al despertarse, lo primero que hace Pam Costa, de 51 años, es tomarse 50 miligramos de morfina. Así lleva 35 años. Padece eritromelalgia, una enfermedad genética. La dilatación de los vasos capilares de las extremidades la obliga a vivir con un dolor crónico y constante que se acentúa con cualquier contacto físico, con el estrés e incluso con un cambio de temperatura.
«Es la misma sensación de padecer siempre un frío extremo en los pies y después calentarlos, ese momento en el que parece que arden», lo explica Pam. Para ella ponerse un jersey o los zapatos es terrible por los dolores. Una veintena de familiares suyos sufren el mismo síndrome. Algunos, para evitar el dolor, ponen en hielo sus extremidades hasta causarse gangrena. Pam no fue diagnosticada hasta los 11 años, porque un primo acudió a la Clínica Mayo con síntomas similares. Hasta entonces los médicos creían que era algo psicosomático, depresión o problemas de comportamiento.
Pam vive en Washington, está casada y tiene una hija adoptada. «No quería correr el riesgo de pasarle esta enfermedad a otra persona».
PARA SABER MÁS
Permiso para quejarse. Libro del neurólogo Jordi Montero (Editorial Ariel).