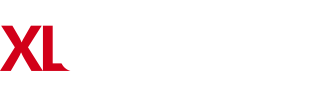La temible muerte negra de la Edad Media no se ha extinguido. Entre 2010 y 2015 se notificaron 3248 casos en el mundo; 584 de ellos, mortales. Hay incluso países en los que la enfermedad es endémica. Se lo contamos. Por María Corisco
En el Gran Cañón del Colorado está prohibido dar de comer a las ardillas. El riesgo de saltarse esta norma no es menor: contraer la peste. Los carteles que lo prohíben se pusieron en 2007, después de que el biólogo Eric York realizara, sin guantes ni protección, la necropsia de un puma al que había encontrado muerto. Tras varios días con fiebre, tos y esputos con sangre, el biólogo falleció. Su autopsia -y la del puma- reveló la presencia de la bacteria Yersinia pestis.
Sí, Eric York murió de peste. La misma que, en la Edad Media, mató a 50 millones de europeos. El suyo no es un caso tan aislado: según la OMS, en la primera década del siglo XXI se reportaron 21.725 casos de peste; de ellos, 1612 fueron letales. Solo entre 2010 y 2015 hubo 3248 afectados y 584 murieron a causa de esta enfermedad. El riesgo es global: actualmente, la peste está presente en al menos seis países de Asia, tres de Sudamérica, ocho de África y en nueve Estados de Norteamérica.

En el año 541, la peste brotó en Constantinopla. Enfermó el emperador Justiniano y murió la cuarta parte de la población de Bizancio
Reguero de muertos
«La bacteria lleva miles de años con nosotros; y de vez en cuando causa pequeños brotes en humanos», explica Javier Garaizar, catedrático de Microbiología en la Universidad del País Vasco. El último gran susto se produjo en Madagascar, país en el que la peste bubónica es endémica: allí, en 2017, más de doscientas personas murieron a causa de esta enfermedad.
Desde hace siglos, la palabra ‘peste’ es sinónimo de epidemia y muerte. No tanto por la plaga de Justiniano -que entre los siglos VI y VII asoló el Imperio romano- como por la temible peste negra, que entre 1347 y 1353 extendió su manto por toda Europa; de los 80 millones de habitantes del continente, solo sobrevivió una tercera parte. Los historiadores describen un panorama apocalíptico.
Científicos de la Universidad de Oslo creen que la peste de la Edad Media se propagó a través de los piojos
Hubo también una tercera pandemia, que en el último tercio del siglo XIX recorrería China e introduciría en escena a un personaje crucial: Alexandre Yersin. Este bacteriólogo francosuizo del Instituto Pasteur, fue enviado en 1894 a Hong Kong para investigar sobre el terreno las causas de la epidemia. Allí, Yersin descubrió el bacilo responsable, bautizado por la comunidad científica, en su honor, como Yersinia pestis. El investigador logró identificar el patógeno, y también relacionarlo con las ratas, pero no logró dar con la clave que explicara el salto de la rata al hombre (contrariamente a lo que se pensaba en la Edad Media, no se debía a los mordiscos). Fue un colega francés, P. L. Simond, quien encontró el eslabón que faltaba: las pulgas.
Simond halló el bacilo de Yersinia pestis en el aparato digestivo de la pulga y observó que, al picar a otros animales, lo regurgitaba y se lo transmitía al torrente sanguíneo. «Hoy sabemos que hace miles de años esa bacteria, que hasta entonces solo era capaz de causar una enfermedad entre animales salvajes, sufrió una mutación que le confirió la capacidad de poder transmitirse a las pulgas -explica el doctor Garaizar-. Y eso supuso un cambio de paradigma, porque permitió el contagio a otros animales… y al hombre».

Restos de un cementerio de urgencia en Londres. Es del siglo XIV y se calcula que cobijó a 50.000 víctimas de la peste que no cabían en los otros cementerios de la ciudad
Pero no todos los investigadores sostienen la teoría clásica de las ratas. Recientemente un grupo de científicos de la Universidad de Oslo publicó un estudio que, mediante modelos matemáticos de los registros de mortalidad, sugiere que la rapidez con que se propagó la epidemia en la Edad Media se justificaría por el contagio a través de los piojos.
¿Piojos? Probablemente. «Sin jabón, sin agua, sin alcantarillado. Familias y vecinos hacinados… Una vez que el primer enfermo se infectaba, ya no hacían falta las ratas: entre pulgas y piojos se pasaba la infección de unas personas a otras», apunta Garaizar.
La fuerza de los Supervivientes
Cuando se observan las grandes cifras de la peste es inevitable preguntarse cómo se pudo frenar una epidemia tan letal. «¿Cómo se acabó la epidemia de peste negra? Como todas: un grupo de personas sobrevive y adquiere resistencias a la bacteria -explica el doctor José Manuel López Tricas, experto en Farmacia Hospitalaria-. Hubo personas que la contrajeron y que, por alguna razón genética, se convirtieron en resistentes. Posiblemente pasaron esas resistencias a su descendencia».

La epidemia de peste que se extendió entre 1347 y 1353 mató a un tercio de los 80 millones de habitantes de Europa
Los europeos actuales somos los herederos de los supervivientes de aquellas epidemias, pero la clave de que los brotes que se van sucediendo no lleguen a provocar una pandemia no la encontramos en nuestra mayor resistencia. Tres son los factores esenciales que han frenado la carrera de la Yersinia pestis: la higiene, los antibióticos y la vigilancia.
En Madagascar, la peste es endémica: en 2017, más de 200 personas murieron a causa de la enfermedad
Pero hemos de aceptar la existencia de reservorios de peste en la naturaleza -diferentes especies de roedores que se infectan entre sí por las picaduras de pulgas- y que los antibióticos no son capaces de controlar la infección en estos reservorios. «Por eso -reconoce el doctor Garaizar- se hace inevitable estar en alerta permanente para, en cuanto se detecta un caso, aplicar el tratamiento».
Así, por ejemplo, en el verano de 2014, el Gobierno chino puso en cuarentena a toda la ciudad de Yumen tras el fallecimiento de uno de sus habitantes. Durante la crisis de Madagascar, la OMS designó ocho centros de salud plenamente dedicados a los casos de peste, proporcionó antibióticos para proteger a más de cien mil personas y garantizó la adopción de medidas de control en puertos y aeropuertos de la isla. Una de las ventajas es la rapidez para encontrar un diagnóstico: con las técnicas actuales bastan 15 minutos para identificar la presencia de Yersinia pestis en una persona.

Alexandre Yersin descubrió en 1894 el bacilo causante de la peste. En la foto, inspectores de cuarentena en la plaga de Hong Kong en el siglo XIX
¿Y es factible una vacuna? Alexandre Yersin lo intentó hace más de cien años, pero fracasó: su diseño se reveló muy poco eficaz (amén de tóxico). El descubrimiento de los antibióticos atenuó las prisas por lograr una vacuna, si bien en los últimos años se han dedicado nuevos esfuerzos, especialmente por el miedo al bioterrorismo, y están en marcha diferentes ensayos clínicos. Todo hace pensar que en pocos años dispondremos de una vacuna, si bien no para toda la población, sino para usos militares, trabajadores de laboratorios y viajeros a regiones endémicas.
SÍNTOMAS DEL APESTADO

Una semana después de la picadura de la pulga infectada salen los bubones, producidos por la inflamación de los ganglios linfáticos. Estos bultos, del tamaño de un huevo, aparecen en las axilas, la ingle o el cuello; duelen si se palpan y están calientes. Además, las víctimas de peste bubónica tienen fiebre, dolor de cabeza, fatiga y dolores musculares.
Cuando la bacteria Yersinia pestis infecta las vías respiratorias, llega la peste neumónica, más letal que la bubónica y que se contagia a través de la respiración. Cuando la bacteria se propaga por el sistema circulatorio, provoca la peste septicémica, implacable y fatal.
PARA SABER MÁS
Organización Mundial de la Salud. Información actualizada sobre la peste.
Te puede interesar
Diez enfermedades que nos contagian los animales