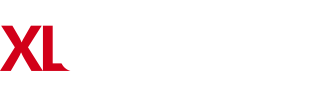Mariano Esteban, virólogo e investigador en el laboratorio de Poxvirus y Vacunas del CNB-CSIC con experiencia en el desarrollo de vacunas contra el ébola o el zika, ahora su equipo trabaja en la vacuna contra la COVID-19. Por Carlos Manuel Sánchez
XLSemanal. Su laboratorio está en la carrera mundial por la vacuna desde el primer minuto.
Mariano Esteban. Sí, nosotros estábamos siguiendo la evolución del nuevo virus que aparece en China. Todavía no sabíamos cómo atacarlo porque no teníamos nada. Y tan pronto se publica la secuencia genética, el 11 de enero, se nos iluminó el camino. A nosotros y a todos. Teníamos algo con lo que poder trabajar.
XL. Las famosas 30.000 letras y 29 proteínas del genoma…
M.E. En efecto. Ya habíamos publicado artículos sobre vacunas contra otras enfermedades emergentes, como ébola, zika y chinkungunya. Y habíamos demostrado en modelos animales que conseguíamos una protección de entre el ochenta y el cien por cien. Así que era lógico que aplicáramos ese conocimiento inmediatamente al nuevo coronavirus.
Viendo la forma tan peculiar del virus nos dijimos que lo más efectivo sería ir a por la proteína que forma la corona, que tiene forma de espiga
XL. ¿Y qué hacen entonces?
M.E. Lo primero que nos planteamos es qué antígeno [la sustancia que se introduce en el cuerpo para que genere anticuerpos] íbamos a utilizar. En otras enfermedades hemos utilizado uno o varios. Viendo la forma tan peculiar del virus nos dijimos que lo más efectivo sería ir a por la proteína que forma la corona, que tiene forma de espiga. La proteína S. Sin saber lo que iban a hacer los demás.
XL. Todos los equipos internacionales fueron a por la misma.
M.E. Es que era la más obvia. Es la proteína que en los otros dos coronavirus, el SARS 1 y el MERS, ya se relacionaba con producción de anticuerpos y protección. Con esa base nos ponemos a diseñar la estrategia.
XL. ¿El mismo día que se publica la secuencia?
M.E. Sí. Llamé a un investigador de mi laboratorio, Juan García Arriaza, y empezamos a construir un candidato a vacuna.
XL. ¿Cómo desarrollan el diseño?
M.E. Cogemos la secuencia genética, las 30.000 letras. Y recreamos la parte que nos interesa porque creemos que puede generar una respuesta inmune potente. Esa parte tenemos que transportarla a las células y para eso necesitamos un vector de inserción.
XL. Permítame la metáfora, un vector de inserción viene a ser como un ‘coche’.
M.E. Un vehículo, sí.
XL. ¿Y qué ‘modelo’ de coche han escogido?
M.E. Un virus altamente atenuado de la viruela, que no se replica en células humanas, que ya habíamos utilizado en otras vacunas.
XL. ¿Qué lapso de tiempo había pasado?
M.E. Muy poco. Estábamos en febrero.
XL. O sea, ya tenían un candidato muy avanzado y ni siquiera se había decretado la pandemia.
M.E. Íbamos muy rápido. Como los de Oxford, porque ellos utilizan un vehículo parecido, un adenovirus de los chimpancés. En abril hicimos los ensayos en cultivos celulares para ver si el ‘coche’ funcionaba.
XL. ¿Y funcionaba?
M.E. Sí. Y si hubiéramos actuado como los ingleses, que lo pasaron rápidamente a una empresa farmacéutica (AstraZeneca) para que fabricara millones de dosis al mismo tiempo que realizaban los ensayos clínicos, seguiríamos probablemente a la par que ellos. Pero nosotros fuimos entonces a la fase preclínica, es decir, empezamos en mayo con los ratones.
XL. ¿Y por qué no hicieron como los ingleses?
M.E. Se puso una empresa alemana en contacto con nosotros. Les informamos que ya teníamos el candidato vacunal. Estaban interesados y nos enviaron un preacuerdo. Pero consideramos que perdíamos la oportunidad de fabricarlo en España. Y desde el ministerio nos aconsejaron explorar empresas españolas. Y decidimos pasárselo a una empresa gallega, para producción de las dosis que recibirán los voluntarios en los ensayos. Eso fue en junio. Ya habíamos demostrado en ratones que la vacuna producía anticuerpos y también buena respuesta celular, de linfocitos T. Ya habíamos avanzado lo suficiente. Los ingleses ya estaban fabricando antes de los ensayos. Pero tuvimos que ir más lentamente por la poca infraestructura que tenemos en España. Lo que más nos cuesta es el escalado industrial, es decir, el paso del laboratorio a la producción de millones de dosis. Hace falta más colaboración con empresas.
XL. Por muy rápido que vayan los de Oxford, ha habido reacciones adversas en algunos voluntarios…
M.E. Sí. Por mucho que corras, hay que garantizar la seguridad. Nosotros, al mismo tiempo que diseñamos la vacuna con la proteína S, también hemos diseñado otras combinaciones con varias proteínas del coronavirus. Eso fue en marzo. Y deberían producir una respuesta más amplia y duradera. Serán nuestras candidatas para la segunda generación de vacunas.
Debemos tener la capacidad logística y la autonomía suficientes para poder reaccionar. Porque, por nuestra situación geográfica y por la globalización, nos entran todo tipo de patógenos
XL. ¿Cuándo empezarán con la fase de ensayos en humanos de la primera candidata?
M.E. A principios de año. También tenemos programado un ensayo con macacos. Si todo va bien, podríamos reclutar voluntarios a finales de año.
XL. ¿Por qué es importante tener una vacuna española?
M.E. Somos científicos y la ciencia es internacional. Nos gusta que no nos gane nadie, como al fútbol. Pero trabajamos para la ciencia global. Y ya hemos visto la importancia de no depender de otros países. Si te tienes que poner a la cola de un ensayo en monos o que una empresa extranjera produzca la vacuna y te diga que hasta finales de 2021 lo tienen todo ocupado, eso no es procedente. Debemos tener la capacidad logística y la autonomía suficientes para poder reaccionar. Porque, por nuestra situación geográfica y por la globalización, nos entran todo tipo de patógenos. Los problemas son de tiempos de reacción. Retrasarse una semana ya hemos visto que tiene repercusiones. Debemos tener vacunas por lo menos para ponerlas donde haya brotes. No hace falta tener millones de dosis, con tener unos miles puede ser suficiente para abortar una situación de contagio.
XL. ¿Esta pandemia se superará, pero no va a ser la única?
M.E. Por el cambio climático ya tenemos en España el virus del Nilo, el Crimea-Congo, fiebres hemorrágicas… Virus que pueden aparecer en cualquier momento y extenderse rápidamente. Tener buenos equipos científicos es una cuestión de pura supervivencia.
XL. Sus compañeros se quejan de que la ciencia en España está muy desamparada.
M.E. Hasta hace poco nos ignoraban. España tiene investigadores de alto nivel, pero están desaprovechados y muchos se van. Esto ya está causando un problema de reemplazo generacional. Los tres líderes de las vacunas españolas del CSIC somos jubilados sin retribución económica más allá de la pensión. Y ninguno de los nueve investigadores de mi equipo tiene una plaza fija.
Así funciona mi vacuna
«Se basa en una variante muy atenuada de una vacuna que se utilizó en el programa de erradicación de la viruela, a la que hemos incorporado genes que codifican proteínas del coronavirus. Ya hemos comprobado que la respuesta inmunitaria es muy satisfactoria. Estamos ensayando con animales y queremos empezar a reclutar voluntarios a finales de año».
Te puede interesar
Coronavirus: todas las respuestas sobre los anticuerpos