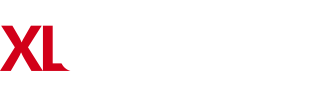Los gobiernos asiáticos han controlado la pandemia gracias a un cuestionado sistema de geolocalización a través de los móviles. Cualquier persona que entra en contacto con un infectado pierde derechos fundamentales y privacidad. En Europa ya se están dando pasos. ¿Es legal? ¿Es ético? Por María de la Peña Fernández-Nespral y Carlos Manuel Sánchez / Fotos: Getty Images y Cordon
La era de la biovigilancia ha comenzado. Gobiernos y compañías privadas ultiman el lanzamiento de aplicaciones de rastreo para nuestros teléfonos móviles. Muy pronto las autoridades nos pedirán que nos descarguemos apps que nos informarán de si hemos estado en contacto con un contagiado de COVID-19; si somos nosotros los que damos positivo, entonces la aplicación enviará una alerta a todos aquellos que se hayan cruzado en nuestro camino.
¿Es ético, es legal? ¿Nos lo aconsejarán o nos lo exigirán? ¿Quién? ¿El gobierno central, el autónomico, la empresa para la que trabajamos? Son dudas que están sobre la mesa. Pero la situación es tan grave que, de momento, prevalece una cuestión aún más urgente: ¿puede salvar vidas? Dicho de otro modo, ¿son nuestros móviles un aliado contra la expansión del coronavirus?
Sostienen los expertos que, mientras llega una vacuna, no podemos desaprovechar una herramienta que, combinada con otras, puede evitar un repunte de la pandemia que implicaría más muertes, nuevos confinamientos, más parados… Sin embargo, advierten los detractores, también corremos el riesgo de abrir la puerta a un sistema de vigilancia sin precedentes. Nos encontramos ante un dilema: ¿salud o libertad? ¿Habremos de sacrificar derechos fundamentales en aras de la seguridad sanitaria y la reactivación económica? Los investigadores, por lo menos en Europa, buscan una solución de compromiso.
Los críticos avisan del peligro de un sistema de vigilancia sin precedentes. En Taiwán, si un contagiado deja su barrio, su móvil ‘se chiva’ a la Policía. En Corea del Sur, las autoridades envían mensajes a los vecinos
Las formas más radicales de biovigilancia se dan en Asia. China ya la practicaba sin recato desde hace tiempo, pero países democráticos la han implantado a raíz de la pandemia. En Taiwán, si una persona contagiada abandona su zona asignada, su teléfono móvil ‘se chiva’ a la Policía. Si alguien da positivo en Corea del Sur, las autoridades envían mensajes de texto a su área residencial. Estos dan tanta información sobre el enfermo que puede ser identificado por su entorno. En Europa, la protección de datos se toma más en serio. Pero todavía los gobiernos no tienen claro hasta dónde pueden o quieren llegar.

La fase cero de la vuelta a la ‘nueva normalidad’ en España comenzó el 4 de mayo. Es la primera de cuatro fases que se implementarán a lo largo de seis semanas, dependiendo de cómo evolucione la pandemia. Un rebrote implicaría una marcha atrás y la vuelta al confinamiento.
Un grupo de países europeos, entre ellos España, creó en abril un consorcio llamado PEPP-PT (Rastreo Paneuropeo de Proximidad para Preservar la Privacidad) con el fin de poner en marcha un rastreo de la manera menos intrusiva posible. La iniciativa la lideraba la disciplinada Alemania. Sobre el papel, se trataba de crear un sistema robusto, gratuito y seguro, donde los países que participan comparten cierta información porque el virus no conoce fronteras, pero no fisgan más de la cuenta.
Todo iba más o menos sobre ruedas hasta que el gobierno alemán reveló su intención de que toda esa información se quedase guardada en una gran base de datos centralizada. Datos que no se borrarían nunca. Un tesoro en el que escarbar. ¿Por qué no aprovecharlos para cruzarlos con otros y luchar contra el fraude fiscal o la lucha antiterrorista? Pero, ¿y si se filtran? ¿Y si acaban en manos de terceros? ¿Quién impedirá que se comercie con ellos?
300 científicos de 27 países alertan del riesgo
La maniobra alemana desató una reacción internacional. Más de 300 científicos de 27 países europeos han firmado una carta abierta. Consideran que utilizar aplicaciones móviles contra la pandemia es útil, sobre todo porque es mucho más ágil que el rastreo de contactos manual, esto es, mediante encuestadores que llaman por teléfono a los contagiados, pero advierten de que «no se debe permitir una vigilancia sistemática de toda la sociedad». También piden que el uso de estas aplicaciones sea voluntario, aunque esto disminuiría su efectividad, pues se considera que al menos un 60 por ciento de la población debería estar controlada para crear la famosa inmunidad del rebaño.
Casi simultáneamente, Google y Apple anunciaron que modificarán sus sistemas operativos móviles para permitir el rastreo de contactos por defecto, aunque se comprometieron a que se proteja el anonimato de los usuarios. Te avisan si alguien con quien has estado recientemente se ha contagiado, pero no te dicen quién ha sido.
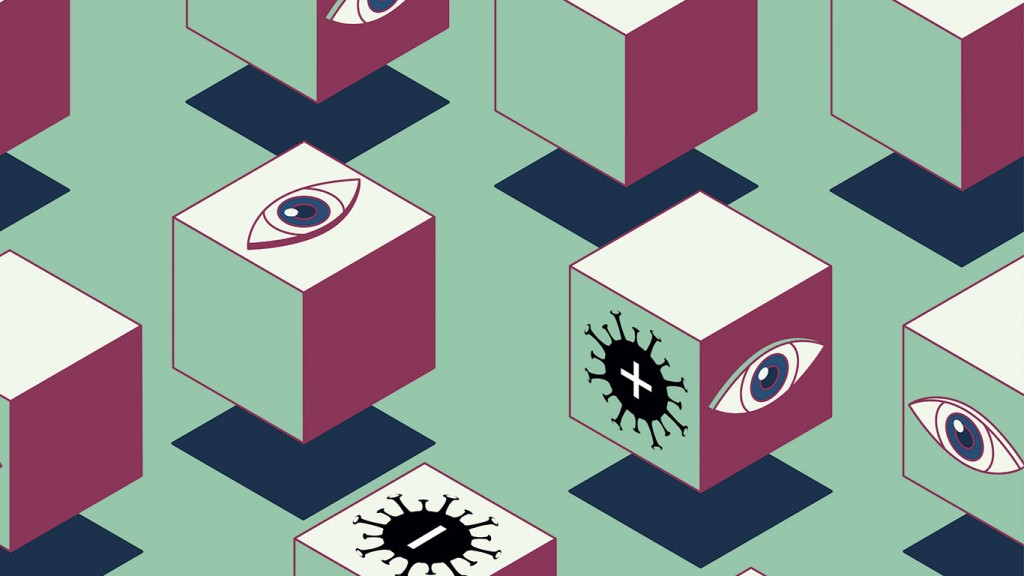
Ante la presión del Parlamento Europeo y la negativa de las grandes tecnológicas a compartir información, Alemania reculó. Y la solución que prefieren ahora la mayoría de los países de la Unión Europea, entre ellos España, es descentralizada. La está desarrollando un equipo de la Escuela Politécnica de Lausana (Suiza) dirigido por una ingeniera española, Carmela Troncoso. El protocolo se llama DP-3T. Y es parecido a otros de Estados Unidos o Singapur. Utiliza el Bluetooth, la conexión por radiofrecuencia entre teléfonos cercanos. Cada móvil emite identidades efímeras, unos códigos que duran unos diez minutos, lo suficiente para medir si dos personas han estado juntas. Es la única información que se recaba. En teoría, es imposible crear perfiles de movimiento. La aplicación almacena una lista de todos los dispositivos que estuvieron a menos de dos metros de distancia del nuestro, con las identidades anónimas. Y nos avisa si uno de ellos da positivo.
El anonimato cien por cien seguro no existe
Sergio Álvarez-Teleña, cofundador de la empresa de gestión de datos SciTheWorld, es economista y doctor en Ciencias Computacionales por University College London. «El dato es uno de los activos más codiciados de nuestra era. Los peligros se conocen: te permite manipular desde una venta hasta unas elecciones. Como sociedad, nos ha costado aceptar que las empresas se beneficien de nuestros datos. Especialmente en Europa, donde la regulación ha sido mucho más intensa y nuestros gobiernos nos protegen. Pero, ¿qué pasa cuando son los gobiernos los que quieren nuestros datos?, quién nos va a proteger de ellos?», se pregunta. «Parece que en lo de salir en nuestra defensa ahora es el turno de las empresas. Por lo menos, ese es el mensaje que han mandado Apple y Google, al presentar su solución conjunta respecto a la biovigilancia derivada de COVID-19. El problema es que en ningún caso el anonimato es cien por cien seguro», afirma.
Científicos del Imperial College de Londres han demostrado que cuatro ubicaciones de un teléfono móvil son suficientes para dibujar un patrón que permite identificar al usuario. «No hay solución perfecta. Pero estamos ante un nuevo equilibrio. Llegarán nuevos virus, nuevas crisis de seguridad y otros riesgos. Es lógico aceptar que los gobiernos tengan nuestros datos. Pero con condiciones», reflexiona Álvarez-Teleña. «Con cada nueva crisis deberíamos evaluar cómo utiliza el gobierno esos datos y durante cuánto tiempo».
El uso de aplicaciones de rastreo solo es uno de los frentes que se abren en esta ‘nueva normalidad’. ¿Y los test de anticuerpos? ¿Nos los pedirán las empresas? ¿Y los seguros médicos?
El uso de aplicaciones de rastreo solo es uno de los frentes que se abren en esta nueva normalidad que promete ser cualquier cosa menos normal. Pero hay más. Otro es el test de anticuerpos, diseñado para saber si nos hemos inmunizado. ¿Nos los pedirán las empresas a la hora de volver a la oficina; o nos lo exigirán para contratarnos? ¿Deberemos incorporarlo a nuestro currículum o presentarlo antes de suscribir un seguro? ¿Se convertirá, en fin, en un factor de discriminación? ¿Y qué pasa con las cámaras térmicas? Ya se están instalando en colegios, centros de trabajo, comercios… ¿La toma de temperatura formará parte del derecho de admisión? La Agencia Española de Protección de Datos ha expresado su preocupación. «Supone una injerencia en los derechos de los afectados».
John Gray, filósofo político, se pregunta cuánto de su libertad querrá la gente que se le restituya una vez que pase lo peor. Y sospecha que aceptaremos sin demasiadas protestas un régimen de biovigilancia, mientras sirva para salvar vidas y proteger nuestra salud. «Los que piensan que la autonomía personal es la necesidad humana más profunda muestran su ignorancia. La seguridad y la pertenencia son igual de importantes, y a veces más». Que los países más azotados hasta ahora por la pandemia hayan sido los que más ensalzan la libertad individual, Estados Unidos y la vieja Europa, no deja de ser una cruel ironía.
Te puede interesar
Nuestros datos médicos, una mina de oro para Google, farmacéuticas y aseguradoras
Desconfinamiento: el estrés del ni juntos ni revueltos
Revolución digital post-COVID: esto no es Japón… es Sevilla