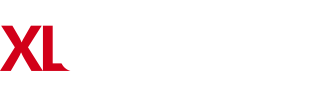La predicción que hizo Bill Gates hace cinco años sobre una pandemia igual a la que estamos viviendo se ha hecho viral. Sin embargo, no ha sido el único vaticinio del fundador de Microsoft. En 2008 defendió que debía haber un cambio en la mentalidad económica. Lo llamó ‘capitalismo creativo’. ¿Es el momento de hacerle caso? Hablamos con los expertos. Por Carlos Manuel Sánchez: Fotos: Cordon y Adobe Stock
• Coronavirus y lo que paso en otras crisis
La COVID-19 se ha convertido en la enfermedad más globalizada de la historia, no tanto por el número de enfermos y fallecidos, pues hay otras dolencias más contagiosas y letales, sino por sus efectos en el modo de vida de los seres humanos: 3900 millones de personas de 92 países han vivido la experiencia inédita del confinamiento, según la Universidad de Oxford. Más de la mitad de la humanidad. Pero las consecuencias económicas y sociales alcanzarán a muchos más durante mucho tiempo.
La desescalada ha comenzado, pero nadie sabe lo que va a pasar a partir de ahora. «La última crisis global no cambió el mundo, pero esta podría hacerlo», advierte William Davies, codirector del Centro de Investigación de Economía Política Goldsmiths, de la Universidad de Londres, y autor de Estados nerviosos. Cómo las emociones se han adueñado de la sociedad (editorial Sexto Piso). «Harán falta décadas para comprender plenamente el significado de 2020. Pero podemos estar seguros de algo: además de ante una auténtica crisis, estamos ante un punto de inflexión planetario. Hay mucho dolor emocional, físico y financiero en el futuro inmediato. Pero una crisis de esta escala no podrá resolverse hasta que muchos de los fundamentos de nuestra vida social y económica se hayan transformado», escribe.
Muchos expertos han traído a colación las palabras premonitorias de Bill Gates con respecto a nuestra falta de preparación para una pandemia, pero pocos se acuerdan de que el fundador de Microsoft ya pregonó en 2008 la necesidad de un cambio de mentalidad económica que, entonces, no se produjo. Lo llamó ‘capitalismo creativo’. Gates sostiene que es necesario expandir un sistema económico que nos ha traído dos siglos de prosperidad, a pesar de sus inconvenientes, como la desigualdad y las recesiones cíclicas. «El capitalismo ha mejorado la vida de millones de personas, lo que a veces olvidamos en momentos de incertidumbre. Pero también ha dejado fuera a millones. Los gobiernos y las organizaciones sin ánimo de lucro tienen un papel clave en ayudarlos, pero tardarán demasiado si tratan de hacerlo solos. Son, sobre todo, las grandes corporaciones las que tienen la capacidad para hacer que las innovaciones tecnológicas también funcionen para los pobres. Necesitamos nuevas formas de incluir a muchas más personas dentro de un sistema que ha hecho tanto bien al mundo», afirmaba. Entonces se trataba de transformar el capitalismo para hacerlo más justo. Hoy, la disyuntiva es igual de pertinente, pero aún más dramática. Se trata de reinventar el capitalismo para salvarlo.
Quizá la clave para afrontar otras pandemias o el cambio climático esté en que seamos capaces de afrontar frenazos en la actividad sin que eso suponga empeorar la vida de la gente
Pese a que muchos gobiernos han utilizado una retórica belicista y que se ha comparado la lucha contra el coronavirus con la Segunda Guerra Mundial, los expertos consideran que estamos ante un escenario totalmente inédito. Para empezar, las fábricas han estado paradas, pero no han sido destruidas. Las tiendas se cerraron, pero no hay desabastecimiento. Los aviones, cuando el tráfico aéreo se restablezca, volarán con el combustible más barato en décadas. Como sostiene el economista James Meadway, la respuesta no ha sido la economía de guerra. «No se ha buscado incrementar la producción, sino lo contrario. Es una especie de economía de ‘antiguerra‘. Una bajada masiva de la producción». Y quizá la clave para afrontar futuras pandemias (o el cambio climático) será nuestra capacidad para afrontar frenazos de la actividad sin que esto suponga un menoscabo para el modo de vida de la gente.
Otro economista, Simon Mair, de la Universidad de Surrey, profundiza en esta idea. «Hoy por hoy, la economía mundial está orientada a facilitar los intercambios de dinero. Lo que llamamos ‘valor monetario’ o ‘valor de cambio’. Y que coincide con el valor de uso. La gente gasta el dinero en cosas que quiere o necesita. Los mercados se consideran la mejor manera de vivir en sociedad porque son flexibles para adaptar la capacidad productiva. Producimos lo que queremos o necesitamos». De ahí, en definitiva, el éxito del capitalismo respecto a otros sistemas.
La pandemia, sin embargo, nos obliga a cuestionarnos si el valor monetario equivale siempre al valor de uso, reflexiona Mair. Por ejemplo, muchos servicios esenciales no están bien valorados económicamente. Nos hemos percatado de la importancia de tener personal sanitario, repartidores… Alguien debe recoger la cosecha, atendernos en el supermercado, cuidar de los mayores. Son empleos que ahora merecen aplausos, pero que no tienen una recompensa acorde con su valor. Percatarnos de algo que estaba delante de nuestros ojos supone una oportunidad para replantearnos críticamente conceptos como productividad o rentabilidad. «Solemos pensar que la economía consiste en comprar y vender. Pero no se trata solo de eso. En esencia, es la manera en la que tomamos los recursos y los transformamos en cosas que nos hacen falta para vivir. La gran pregunta es si estamos preparados para vivir de otra manera, produciendo menos, pero sin aumentar la miseria. Para ello habría que empezar por reducir la dependencia de la gente de un salario», concluye.
Durante la pandemia asistimos a un escenario inédito. Incluso el Banco Central Europeo ha defendido una renta mínima, por boca de su vicepresidente, Luis de Guindos
En la dicotomía entre salvar la economía o salvar vidas, los gobiernos han optado por la salud pública como bien supremo. Desde luego, no han hecho caso al vicegobernador de Texas, Dan Patrick, que sugirió que el deber patriótico de los ancianos era morir antes que hundir a Estados Unidos en una recesión. Y muchos países, sobre todo los más ricos, han dado pasos que parecían impensables. Desde la movilización de todos los recursos humanos y materiales -públicos y muchas veces privados- para montar hospitales de campaña o reforzar las unidades de cuidados intensivos, como la puesta en marcha de líneas de crédito y subsidios masivos a los sectores productivos que se han quedado parados. Incluso hemos visto al Banco Central Europeo defender una renta mínima, por boca de su vicepresidente, Luis de Guindos, mientras dure la crisis.
¿Pero qué pasa si la situación se prolonga? El Fondo Monetario Internacional señala que las economías del Primer Mundo se van a enfrentar para final de año a una deuda pública astronómica, de 66 billones de dólares, que supone el 122 por cien de su PIB conjunto, incluso si la desescalada transcurre sin sobresaltos. Y The Economist se pregunta cómo harán frente los gobiernos a esa deuda inmensa. Tienen tres opciones: subir los impuestos, negociar con los acreedores o esperar a que la inflación la vaya erosionando con el tiempo. Si es que volvemos a un escenario de inflación… Todo son incógnitas. Lo único seguro es que, para bien o para mal, todos estamos en el mismo barco.
Te puede interesar
Jared Diamond: «El mundo como lo conocemos puede colapsar en 2050»
La economía tras la pandemia: el futuro en cuatro escenarios
¿De verdad es Bill Gates un tipo peligroso?