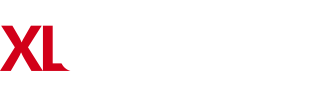¿Somos esclavos de nuestraherencia genética?
A mucha gente -incluidos los jóvenes- le cuesta renunciar a los dogmatismos anclados en nuestro saber. Me refiero a la vieja separación entre las estructuras heredadas, como las genéticas, y los rasgos cambiantes, como el humor, el cansancio o el amor.
Para la gran mayoría de los científicos, los genes son entidades fijas que no pueden cambiarse; los heredamos, los transmitimos a nuestros descendientes y nos los llevamos al morir. Nadie puede cambiar sus genes. En realidad, solo ahora podemos empezar a explicar por qué somos tan iguales y, al mismo tiempo, tan diferentes los unos de los otros.
En cuanto se tuvo una vaga idea de lo que eran los genes, ya no se cambió casi nada; es sorprendente constatar cómo a un científico del siglo XVlll como Lamarck -inventor de la herencia suave, a la que ahora llamamos ‘epigenética’- no se le hizo ningún caso. Los genes eran la parte dura de la biología que no se podía cambiar en absoluto y punto. Y así se ha seguido hasta ahora, por lo menos a nivel popular, promovido por algunos especialistas raros.
¿Qué es lo que ha cambiado de pronto? Lo primero es que nuestros genes eran la esencia de lo humano, el código de la vida; al ver durante todo este tiempo que el genoma estaba en el centro de todas las células, se lo consideró el único verdadero código de la vida. La reputación exagerada de los genes se alimentó de la importancia que le daba el mundo forense y el prestigio de autores como Richard Dawkins, considerado como el más inteligente y dogmático al mismo tiempo.
En los últimos años se ha demostrado que, aun siendo muy relevantes, los genes han perdido su protagonismo biológico al esfumarse la distinción, hasta hace muy poco inédita, entre lo que en el mundo anglosajón se considera la nature, por un lado -lo determinante-, y la nurture -la vida biológica-, por el otro. Hoy en día no podemos negar, por supuesto, el importantísimo papel desempeñado por los genes, pero no olvidamos que no pueden actuar por su cuenta y que forman parte de un equipo de juego. La célula que alberga los genes constituye un elemento vital del equipo, puesto que le toca crear las proteínas y enzimas para que hagan el trabajo sucio.
La segunda obcecación de la que hemos sido víctimas es la de creer que el destino genético era intocable. ¿Cómo íbamos a pensar nosotros -pobres humanos- que había mil formas de tocar lo genético transformándolo? El determinismo predictivo ocurre solo en rarísimos casos; pero incluso en estos casos no está para nada fijado el momento ni la intensidad de los síntomas.La tercera gran obcecación que, afortunadamente, está siendo ahora abandonada por las mentes más preclaras es que un único acontecimiento no puede plantar en nuestras células una memoria para siempre. Antes se estimaba que se borraba todo cada vez que se producía una subdivisión celular. Ahora nos encanta observar cómo la epigenética puede conseguir influenciar nuestros genes en términos de memoria.
La última aberración que podemos ahora abandonar es la de creer que las consecuencias de los efectos de lo que hicieron nuestros padres no las podemos heredar. Es falso. Es el cambio esencial al que tanto Jean-Baptiste Lamarck como, posiblemente, Charles Darwin rindieron pleitesía. Hemos constatado, sin lugar a dudas, los efectos del hambre y cambios en la dieta durante tres generaciones. Y, además, sabemos explicar por qué se dan esos cambios.
Es importante ser consciente de que no solo podemos cambiar nuestros genes, sino el destino de nuestros hijos.