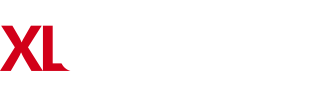¿Por qué imitamos tan bien?
LAS PREGUNTAS DE PUNSET
Como homenaje al divulgador científico Eduard Punset, recuperamos su sección ‘Los lectores preguntan’ en la que abordaba las cuestiones que le planteaban los seguidores de ‘XLSemanal’
Se aprende imitando a otras personas. A veces tomamos esto como una prueba de que la naturaleza humana no existe, de que no llevamos nada innato dentro de nosotros cuando nacemos. Que todo procede, en definitiva, de la cultura, de lo que nos enseñan. Ahora bien, ¿por qué somos tan buenos imitando a los demás? ¿Quién nos ha enseñado? El resto de los animales no lo hace tan bien como nosotros, incluso los monos -que, supuestamente, son muy buenos en esto lo hacen fatal-.
Para poder imitar, hacen falta muchas habilidades cognitivas que permitan leer la mente de otras personas y saber cuáles son los aspectos del comportamiento que se deben copiar y cuáles se deben ignorar. La capacidad de imitar demuestra que la mente no es una pizarra en blanco sobre la que basta escribir; la imitación es algo muy complicado.
Lo he pensado siempre: el gran salto adelante en la historia de la humanidad fue el momento en el que una persona supo intuir lo que estaba cavilando la cabeza del otro. Sólo entonces podía ayudarlo o manipularlo.
El gran secreto del hombre para sobrevivir no fue hacerse entender, sino intuir lo que los demás pensaban
El gran secreto de la evolución no ha sido -como cree tanta gente- lograr hacerse entender, sino intuir lo que los demás pensaban, para poder sobrevivir; de pequeño lo ignoraba y esta ignorancia la compartía con la inmensa mayoría de los adultos.
Una pista útil para la armonía de la convivencia consiste en no compartir esa ignorancia. Las palabras no son, fundamentalmente, un canal para explicar las convicciones propias, sino el conducto para poder intuir lo que está pensando del otro. Cuando esto se descubre, sólo entonces surge la oportunidad de ayudarlo o influirlo. La mayoría de la gente, por desgracia, dedica mucho más tiempo a intentar explicar lo que piensan ellos mismos, que a intuir lo que piensan los demás.
Fíjense en el comportamiento de los políticos de turno: «No hemos sabido explicar nuestro programa», «la gente no nos ha entendido», aducen como excusa de su fracaso. O lo que suele decir la comunidad científica: «Utilizamos un léxico incomprensible», «nuestro vocabulario es demasiado riguroso», alegan como descargo del abismo entre ciencia y cultura.
Ni los unos ni los otros intentan seriamente conocer lo que de verdad piensa la gente. Los primeros lo hacen casi en secreto, por la vía de encuestas y a toro pasado. Los segundos lo descubren a través de las enfermeras y comadronas que están en contacto directo con los pacientes. Ellas habían descubierto el llamado efecto placebo cuando los médicos seguían negándolo.
Las enfermeras -más acostumbradas a pensar en lo que los demás cavilan que en difundir, como los médicos, lo que creen saber- se percataron de que en un número significativo de casos a los pacientes se les podía sustituir un calmante como la morfina por un líquido inocuo con efectos idénticos. Bastaba con que creyeran que se les estaba administrando un calmante. Muchos científicos atribuyen los efectos supuestamente positivos de la homeopatía al mismo efecto placebo.
El mundo puede cambiar de nuevo para bien si todos los esfuerzos y el dinero que se dedican ahora a convencer a los demás de las ideas propias se utilizaran para descubrir cuáles son las de la gente, cómo funciona su mente, qué estarán pensando. ¿Qué necesitan? Muchas menos parejas terminarían en los juzgados, la ciencia irrumpiría en la cultura popular y los partidos políticos recuperarían la confianza de los ciudadanos.