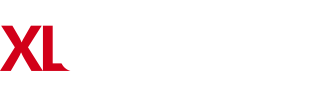David Foster Wallace y el bogavante (y II)
PALABRERÍA
Matanza. En la biografía de David Foster Wallace, Todas las historias de amor son historias de fantasmas, con 472 páginas, el periodista D. T. Max dedica un par a la visita que el escritor hizo al Maine Lobster Festival en agosto de 2003 para explicar la agonía y matanza de los bogavantes con fines lúdicos: el reportaje Considerer the lobster salió publicado en la revista Gourmet un año después.
Crueldad. Es revelador lo que D. T. Max cuenta en ese corto espacio: «A Wallace siempre le había interesado el tema de los sentimientos de los animales –su incapacidad para protegerse a sí mismos le conmovía de una forma que no lo hacía el dolor humano– y a lo largo de los años había llegado a preguntarse qué derecho teníamos de tratarlos con crueldad». Y sigue un poco más adelante: «Wallace no se hacía ilusiones acerca de que su investigación cambiara el comportamiento de nadie [tampoco modificó el suyo propio: según cuenta (la artista Karen) Green, una noche en el festival se comió dos langostas para cenar] […]». Dos langostas no. Como ya sabemos, fueron bogavantes: las consecuencias de la mala traducción al castellano son devastadoras.
Frenesí. ¿Fue un hipócrita, aceptó el papel de depredador, se entregó al frenesí colectivo y agrietó los caparazones de aquellos inocentes seres –es un decir, porque son unos depredadores muy agresivos, y caníbales– para llegar a las dulces carnes? La aportación de D. T. Max es sustanciosa porque la lectura de Considerer the lobster indica que la posición del artista era la contraria: demostrar que los miles de terminaciones nerviosas que tienen los hace sensibles y que nosotros no tenemos ningún derecho a causarles daño.
Ejecución. Foster Wallace escribe en mayúsculas el nombre del instrumento de tortura de la fiesta genocida, la Olla de Langostas (bogavantes) Más Grande del Mundo, y establece una tramposa analogía: «Intente imaginar un festival de la Ternera de Nebraska en el que una parte de las celebraciones consistiera en mirar cómo paran los camiones y se conduce al ganado vivo por la rampa y se lo sacrifica allí mismo en el Matadero Más Grande del Mundo o algo así… impensable». ¿Qué tendrá que ver un mamífero con un crustáceo? Pero sí acierta en una valoración al sacar el vacuno al escenario: cuanto más alta es la posición en el reino animal, más hace la sociedad por ocultar la muerte, esperemos que por higiene, por control (veterinario) y porque somos tan sensibles (¿ironía?) que no podemos soportar la ejecución de seres de cuatro patas. En cambio, en el caso que nos ocupa nos llevamos la muerte a casa. Porque es una muerte pequeña, a escala reducida.
Sauna. En un momento de Considerer the lobster, el autor dice: «Es la comida más fresca que hay». Es falso. Nos ocupamos de que otros alimentos lleguen vivos, no solo las langostas o los bogavantes, que aparecen en la mesa de una forma excepcional. Intentamos que los mariscos y los moluscos sigan latiendo porque una vez kaputt se acelera la descomposición. ¿Sufren los caracoles, que intentan escapar de la cazuela reptando fuera de la cruel sauna? ¿Pensamos en si padecen los mejillones o las navajas?
Morse. La escena que Foster Wallace cuenta es terrorífica, con los bogavantes picando frenéticamente la olla con el código morse del martirio. He escuchado esos golpes en mi cocina y también he partido cuerpos con el cuchillo para matar con la mayor rapidez posible y ahorrar sufrimiento (y no hemos hablado de la liquidación lenta por asfixia y olvido en el frigorífico). Nunca es un acto sencillo ni inocuo.
Mascota. En las casas se mataban los pollos y los conejos, y esa sería ahora una actividad intolerable. ¿Somos mejores que nuestros padres y abuelos? De ninguna manera. Es diferente la relación con los animales. A los vivos los llamamos ‘mascotas’; a los muertos, ‘bandejas de comida del supermercado’.