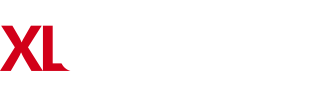Es un genio de los ordenadores cuánticos. Cuando empezó la pandemia, Darío Gil no lo dudó. Llamó a la Casa Blanca. Y convenció al Gobierno norteamericano de que apoyase la creación de la red de superordenadores más potente del mundo para luchar contra el coronavirus. Este científico de Murcia, ahora vicepresidente de IBM, ha puesto en marcha la plataforma de cooperación pública-privada más importante de la historia. Por Carlos Manuel Sánchez / Foto: Óscar del Pozo
Pocos han tendido más puentes para que los científicos compartan conocimientos durante este año de pandemia que Darío Gil (Murcia, 45 años), flamante vicepresidente mundial de IBM. Desde Nueva York ha movido cielo y tierra para impulsar plataformas de cooperación con las que combatir el coronavirus. Convenció a la Casa Blanca para que apoyara la creación de la red de superordenadores más potente de la historia y está empeñado en llevar a la práctica la idea de Bill Gates de reclutar un ‘ejército’ de científicos que se desplegaría en casos de emergencia. Gil confiesa que cada vez que pisa un laboratorio vuelve a sentir la fascinación de cuando era un adolescente y vio por primera vez con el microscopio una molécula de pentaceno: «Aquellos cinco hexágonos me parecieron una representación perfecta del mundo de las ideas de Platón».
XLSemanal. La pandemia se ha ensañado con Nueva York: 45.000 muertos ya. ¿Qué tal está?
Darío Gil. Está siendo muy duro. Por suerte, Amanda, mi mujer, y yo estamos bien. Y mis dos hijas, de 17 y 14 años, también; estudiando.
XL. Usted impulsó un consorcio de supercomputación contra la COVID-19 en marzo, ¿cómo va?
D.G. Desde el punto de vista de la cooperación es algo sin precedentes. Ya tenemos más de 40 miembros de 15 países. Lo más interesante es que se suman los esfuerzos de compañías privadas, como IBM, Microsoft, Amazon, Google, con laboratorios nacionales, universidades, la NASA… Hay en marcha más de 90 proyectos relacionados con el coronavirus y la capacidad de computación ya supera los 600 petaflops (un petaflop equivale a mil billones de operaciones por segundo).
XL. Me pierdo un poco… ¿Cómo es uno de esos superordenadores?
D.G. El nuestro pesa 340 toneladas, el doble que un avión Boeing 747; y ocupa una superficie equivalente a dos pistas de tenis. Ahora imagínese a 16 monstruos trabajando en línea desde distintos países.
XL. ¿Y qué se consigue con eso?
D.G. Acelerar los descubrimientos. Experimentos que tardarían meses o incluso años se realizan en cuestión de días. Una de las investigaciones simuló la dinámica de los aerosoles en espacios cerrados. Y descubrió que las gotículas permanecen suspendidas más tiempo de lo que se pensaba. Otro proyecto estudió unos 1600 fármacos que ya estaban aprobados para otras dolencias, por si pueden ser efectivos contra el coronavirus… No queremos que el consorcio sea algo transitorio, sino que permanezca como un elemento de respuesta institucional.
«Hemos sumado esfuerzos de compañías privadas, como IBM, Amazon o Google, con la NASA, universidades… Por primera vez, 16 monstruos de la computación trabajando juntos»
XL. Ya, pero ¿cómo mantener ese impulso cuando termine la pandemia y no estemos tan agobiados?
D.G. Esa misma pregunta se la hizo un ingeniero del MIT, Vannevar Bush, al final de la Segunda Guerra Mundial. Se habían movilizado la capacidad científica y tecnológica de Estados Unidos y sus aliados en un contexto bélico. Y le pidió al presidente que todo ese talento siguiera movilizándose en los años de paz. Ese fue el germen de la Fundación Nacional de la Ciencia y de los laboratorios nacionales, como el de Los Álamos. Ahora tenemos grandes desafíos por delante, como el calentamiento global o las desigualdades económicas. Y los científicos estamos preparados para afrontarlos. La pandemia ha sido un catalizador. Le ha puesto el turbo a la colaboración científica. No hay que perder esa tracción. Las grandes crisis siempre han sido momentos de evolución institucional.
XL. Usted puso inmediatamente los recursos de IBM al servicio de la comunidad científica mundial. ¿Sintió la llamada del deber?
D.G. Fue más bien el sentido de urgencia, compartido por muchos colegas en mi compañía y en otras, incluso rivales. Me afectó también cuando me enteré que un primo mío, médico en Madrid, había contraído el virus. Entendí que ninguna persona u organización podría vencer a la COVID-19 por sí sola. Ese pensamiento me animó a llamar a la Casa Blanca. Al cabo de una semana de discusiones, el consorcio estaba en marcha.
XL. A nivel científico es difícil que se pueda correr más: nos estamos poniendo las vacunas menos de un año después de la aparición del nuevo patógeno.
D.G. Recuerdo que poco después de que los científicos chinos publicaran la primera secuencia genética, en IBM nos pusimos a procesar todos los genomas del SARS-CoV-2 que iban apareciendo y los añadimos a nuestra plataforma de genómica, un repositorio para los investigadores que trabajan en la identificación de moléculas para el diseño de fármacos y el desarrollo de pruebas y tratamientos. Hoy tenemos más de tres millones de secuencias del coronavirus en esa plataforma. Todas, en código abierto.
«En España, los científicos están bien considerados, pero el apoyo a la investigación se considera algo casi de caridad»
XL. No estoy muy seguro de que esa voluntad de colaboración vaya a durar, después de la bronca entre la UE y el Reino Unido a propósito de las vacunas.
D.G. Las vacunas que ya se están poniendo son ejemplos de colaboración entre universidades y laboratorios, como es el caso de Oxford y AstraZeneca, o de start-ups que han sabido captar la atención del sector privado y público, como las de Moderna o BioNTech/Pfizer.
XL. Hábleme de ese cuerpo de científicos en la reserva que propone…
D.G. La idea está inspirada en otros contextos, como el militar. Los ejércitos tienen que planificar escenarios no deseados, desde desastres naturales a invasiones… ¿Por qué no crear una especie de brigada científica capaz de movilizarse rápidamente? Debería ser multinacional y voluntaria, con científicos del mundo académico y corporativo que sus universidades y empresas ‘liberarían’ cuando fuese necesario. También serían los encargados de evaluar riesgos y planificar respuestas con antelación, no solo a una pandemia, sino a cualquier otra amenaza: el impacto de un asteroide, un gran terremoto, una sequía… Ayudados por la supercomputación, la inteligencia artificial y, cuando estén listos, los ordenadores cuánticos.
XL. ¿Cuándo podremos recurrir a los ordenadores cuánticos?
D.G. Durante esta década. Habrá un punto de inflexión en 2023, pues ya serán capaces de realizar cálculos que no puede hacer un ordenador clásico.
«Dentro de unos meses, cuando veamos que el método científico ha resuelto un problema existencial de la humanidad, ¿qué van a argumentar los negacionistas?».
XL. Ha habido una avalancha de desinformación y noticias falsas sobre la COVID-19…
D.G. Yo tengo una enorme confianza en la capacidad del método científico para resolver problemas. La ciencia funciona. Dentro de unos meses, cuando veamos que el método científico ha resuelto un problema existencial de la humanidad, ¿qué van a argumentar los negacionistas? La sociedad valorará en su justa medida a los científicos. En general, ya lo hace.
XL. Pero esa valoración no se traduce en más fondos, por lo menos en España…
D.G. Lo que veo en España es que los científicos están bien considerados, pero el apoyo a la investigación se considera algo un poco ajeno. A veces, casi caridad. Y yo creo que este momento es una oportunidad de redescubrir lo esencial que es invertir en I+D.
XL. Es ahora o nunca, me temo.
D.G. Pero tenemos que ir un poco más allá. No solo hay que hablar de presupuestos. También hacen falta más científicos en los gobiernos.
XL. Y que los gobiernos les hagan caso…
D.G. Piense que la resolución de esta pandemia depende de nuestra capacidad de descubrimiento basándonos en el método científico. Todas las otras iniciativas -distanciamiento social, mascarillas, estímulos económicos…- son medidas temporales con las que ganar tiempo hasta que tengamos el problema resuelto desde el punto de vista inmunológico. Por eso, acelerar el proceso de descubrimiento es prioritario.
Te puede interesar
Cristina Garmendia: «Ha quedado claro que no invertir en ciencia es una amenaza»